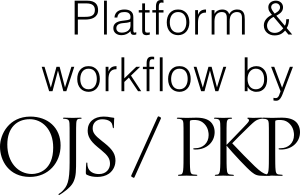Comedores comunitarios
entre la intermitencia, la esperanza y el hambre
DOI:
https://doi.org/10.14295/jmphc.v16.1441Palavras-chave:
Pobreza, Política Pública, Segurança Alimentar, MulheresResumo
Los procesos sociales requeridos para promover una cultura de planeación que mejore el panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) son parte de las aspiraciones a concretar. Desde el sector salud, el argumento para el combate a la pobreza y pobreza extrema se concentra en evitar problemas de salud pública como la malnutrición, que en Colombia se sabe son preocupantes. Colombia, en su priorización continua, contraria a la universalidad, ha naturalizado la existencia de acciones puntuales y no procesos, que se soportan en sistemas de contratación que les restan fuerza a formulaciones políticas, interfiriendo en el efecto previsto, lo que genera dificultades en el seguimiento y lo más grave, impide la mejora de las condiciones alimentarias y nutricionales en la población. Los Comedores Comunitarios (CC), como programa, son la traducción de una respuesta a los compromisos adquiridos por el país en la declaración Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política Colombiana y el alcance del objetivo dos de desarrollo sostenible. Los CC atienden una de las exigencias multidimensionales de la SAN, en lo que se refiere a posibilitar un acceso a alimentos, específicamente comida preparada con ingredientes frescos, que preserva prácticas culinarias provenientes de la cultura alimentaria local, confiriéndoles un valor incuestionable, pero particularmente subvalorados en el país. En la configuración de Cali, aparece la figura de gestor(a), una mujer, mayoritariamente, que se encarga de liderar, de forma voluntaria, la organización y operación del CC con apoyo de cocineras, personas que viven en el territorio, quienes aseguran la comida de su familia y la suya. Las gestoras de los CC son personas que voluntariamente identifican y convocan a la comunidad, gestionan el espacio físico, asumiendo de manera conjunta con la comunidad los costos relacionados con la operación, y reciben, preparan y distribuyen los alimentos recibidos de parte del programa o de otros cooperantes y/o donantes. Los beneficiarios son principalmente niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad que dependen del comedor para sus necesidades alimentarias básicas. El objetivo fue identificar el manejo a las situaciones de salud y nutrición que hacen las gestoras de CC provenientes de la comuna 18 en Cali, Colombia. Se trata de una aproximación cualitativa, enmarcada en el proyecto “Génesis e inflexiones del tejido social en los comedores comunitarios: procesos de la comuna 18, Santiago de Cali”. Mediante un abordaje de aprendizaje servicio, en el que participaron estudiantes de Nutrición y Dietética y Gastronomía y Artes culinarias, se logró invitar a 10 gestoras de CC que aceptaron participar, mediante consentimiento informado. Las visitas fueron realizadas en marzo de 2024, cuando no estaba en funcionamiento el programa municipal que suministra los alimentos a los CC, bajo el inicio de un nuevo gobierno. Se realizó una observación sistemática y una entrevista semiestructurada, que fue grabada en audio y posteriormente transcrita. Para el análisis, se extrajeron las ideas principales y se categorizó según conceptos socioantropológicos de: función, norma social, símbolos y actitudes. Se contó con la participación de 10 gestoras, mujeres, mayoritariamente, cabeza de familia, con edades entre 40 a 60 años. Las gestoras inmersas en la realidad social de su comunidad y de los beneficiarios, son mediadoras para casos de desnutrición infantil, personas en situación de discapacidad y adultos mayores. En cuanto a las características de las cocinas de porte doméstico son equipadas de manera muy básica, algunas con infraestructuras precarias. De los CC visitados, cuatro estaban funcionando debido a la escasez de recursos y alimentos. En la función, contribución que realiza cualquier relación social al sistema social más amplio, se encuentran tres ideas centrales: la necesidad de brindar una comida completa y equilibrada a los niños y las personas en estado de vulnerabilidad; el aportar para generar unión en la comunidad, lo incluye no depender apenas del programa de la alcaldía, sino buscar otros medios para brindarle comida a los beneficiarios, entre ellos buscar donaciones o pedir fiado a los vecinos que tienen negocios de alimentos, y disminuir el hambre en Cali. En lo referente a actitudes, conjunto de predisposiciones individuales con relación a un objeto o a una práctica, en las que se destacan cinco: la disposición y ayuda mutua en el trabajo de la cocina como esencial para lograr el propósito de brindar una alimentación con calidad, lo que incluye estar dispuestas a aprender más con quienes las visitan; la motivación para encontrar soluciones creativas dentro de la limitación económica; la gratitud hacia el comedor y la necesidad de empatía hacia los beneficiarios; el cuidado en la preparación de comida para las personas que tienen restricciones alimentarias y la frustración por la falta de opciones variadas. Por su parte, la norma social, prácticas consideradas como convenientes, por la connotación moral, por parte de los miembros de un grupo, apareciendo cuatro ideas: el compromiso con el seguimiento de protocolos de bioseguridad; la identificación de que las porciones orientadas de alimentos no son suficiente para saciar a una persona; la necesidad de cuidar y proteger a los niños que no se alimentan bien por descuido de sus padres con problemas de consumo de drogas, y apoyo a las mujeres para denunciar violencia, incluyendo la económica. En lo simbólico, conjunto de significados estructurados, que participan de la expresión de un tejido social y ayudan a definir diferencias sociales, aparecen tres ideas: las preparaciones traen consigo la tradición que convoca a sentirse como en casa; el CC como un lugar de encuentro y cuidado; la vestimenta de las gestoras como una identidad de su trabajo en la cocina. Aunque la operatividad del CC supondría plena dependencia del gobierno local, se encuentra una sostenibilidad a partir de los actores, que en su cotidiano son epicentro del cuidado de salud y nutrición, siendo que con los acompañamientos que se brindan, logran apoyar mejor a los beneficiarios con que trabajan. Las gestoras son un actor crucial, que con trabajo voluntario tienen una apropiación en la función y acompañada de actitudes que facilitan la creación de redes de apoyo, resiliencia y compromiso con la comunidad.
Downloads
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 JMPHC | Journal of Management & Primary Health Care | ISSN 2179-6750

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Documentação
Conforme diretrizes estabelecidas pelo International Commiteee of Medial Journal Editors, os autores devem encaminhar os seguintes documentos, quando da submissão do manuscrito:
- Carta de Apresentação
- Declaração de Responsabilidade
- Termo de transferência de Direitos Autorais
Modelos de documentos
- a) CARTA DE APRESENTAÇÃO
Cidade, _[dia]__ de Mês de Ano.
Prezado Sr. Editor, Revista JMPHC
Submetemos à sua apreciação o trabalho “____________[título]_____________”, que se encaixa nas áreas de interesse da JMPHC. A revista foi escolhida [colocar justificativa da escolha da revista para a publicação do manuscrito].
O autor 1 participou da concepção, planejamento, análise, interpretação e redação do trabalho; e, o autor 2 participou na interpretação e redação do trabalho. Ambos/todos os autores aprovaram a versão final encaminhada.
O trabalho está sendo submetido exclusivamente à JMPHCD. Os autores não possuem conflitos de interesse ao presente trabalho. (Se houver conflito, especificar).
__________________________________
nome completo do autor 1 + assinatura
__________________________________
nome completo do autor 2 + assinatura
- b) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Eu, (nome por extenso), certifico que participei da autoria do manuscrito intitulado (título) nos seguintes termos:
“Certifico que participei suficientemente do trabalho para tornar pública minha responsabilidade pelo seu conteúdo.”
“Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que nem este manuscrito, em parte ou na íntegra, nem outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de minha autoria, foi publicado ou está sendo considerado para publicação em outra revista, quer seja no formato impresso ou no eletrônico, exceto o descrito em anexo.”
“Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei totalmente na obtenção e fornecimento de dados sobre os quais o manuscrito está baseado, para exame dos editores.”
Contribuição: _______________________________________________________________
_________________________ ___________________
Local, data Assinatura
- c) TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
Eu/Nós, ______autor/es_____________ concordo(amos) que os direitos autorais referentes ao manuscrito [TÍTULO], aprovado para publicação na Revista JMPHC, serão propriedade exclusiva da revista, sendo possível sua reprodução, total ou parcial, em qualquer outro meio de divulgação, impresso ou eletrônico, desde que citada a fonte, conferindo os devidos créditos à Revista JMPHC, sob a Licença Creative Commons CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt).
Autores:
_______________________ ____________________________
Local, data NOME COMPLETO + Assinatura
_______________________ ____________________________
Local, data NOME COMPLETO + Assinatura